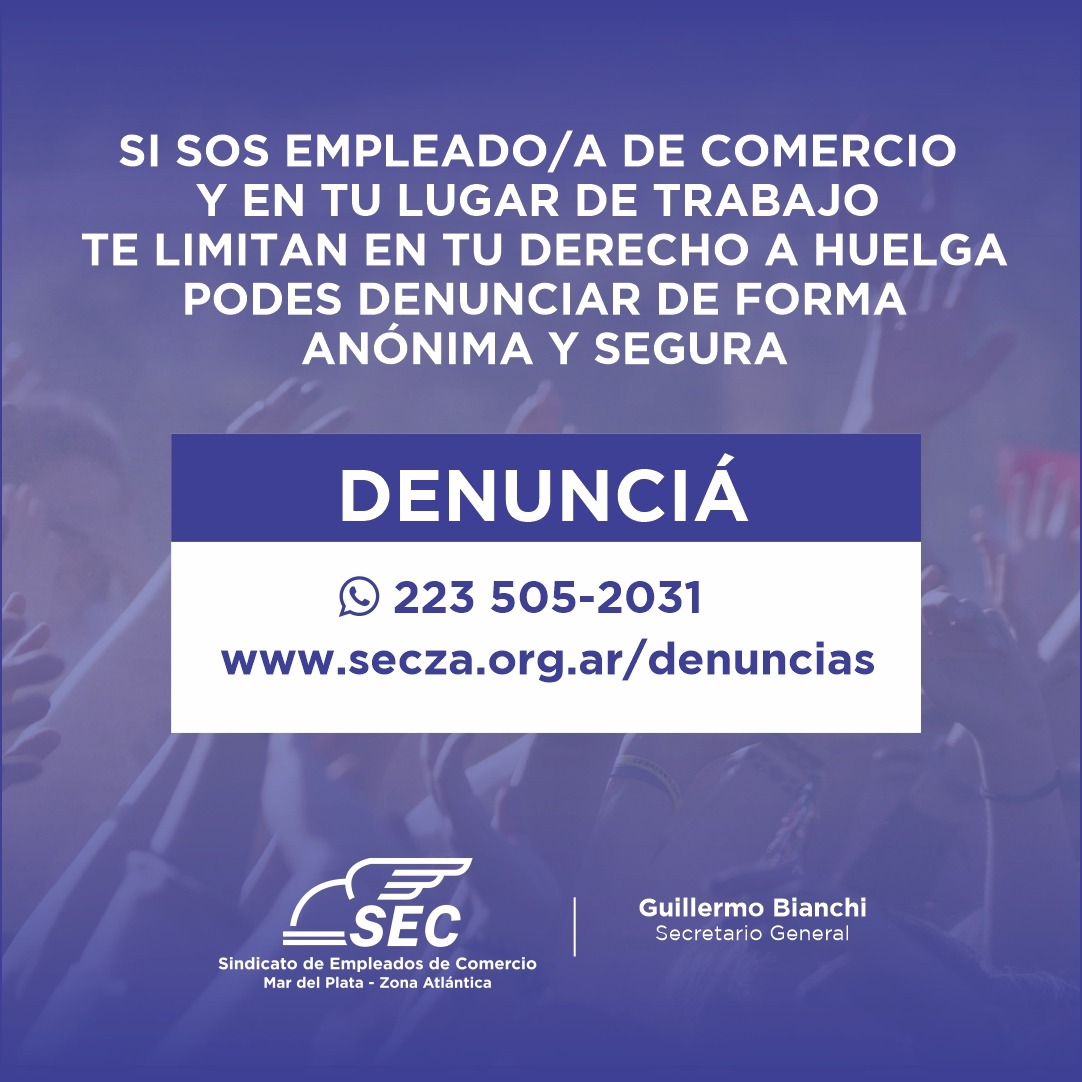El turismo es una actividad productiva que tiene un impacto central en las economías nacionales, regionales y locales. Pero al mismo tiempo, se trata de un fenómeno social profundamente vinculado a los aspectos culturales y políticos de los distintos espacios, de las comunidades y las personas. En la práctica turística ocurren hechos transformadores, tanto para el lugar que recibe un visitante como para el individuo que atraviesa la experiencia de la visita, y algunos de esos hechos son bienvenidos mientras que otros son objeto de conflicto.
Desde hace algunas décadas existe una palabra mediante la que los expertos tienden a describir, con un sentido crítico, cuáles son los efectos que el turismo provoca en los centros urbanos. Esa palabra es “turistificación”.
El término debe su origen al concepto de “gentrificación”, que la socióloga británica Ruth Glass acuñó a mediados de los años ’60 para definir el proceso de sustitución social que estaban atravesando los tradicionales barrios londinenses Notting Hill e Islington. A partir de la masiva llegada de familias burguesas acomodadas -los “Gentry”-, que al instalarse en viviendas de esas zonas desplazaban a sus antiguos ocupantes de menor poder adquisitivo, los barrios sufrían una completa transformación habitacional, comercial, social y cultural.
Años más tarde, el concepto empezó a utilizarse para describir un fenómeno similar en otros espacios urbanos, ya no por la llegada de los Gentry, sino por la masiva afluencia de turistas: De la gentrificación a la turistificación. La crítica al proceso radica en el hecho de que un espacio público con potencial turístico, deja de lado su identidad, su origen y sus particularidades, y pasa a convertirse en un mero objeto de consumo moldeado en función de la demanda de los turistas.
Tal es el caso, por ejemplo, del típico barrio de Malasaña en Madrid, donde los vecinos denuncian los ruidos molestos, el encarecimiento de las viviendas, la desaparición de los comercios tradicionales y su reemplazo por grandes cadenas, la venta ambulante, la basura, la falta de espacio para estacionar y las aglomeraciones de gente en la vía pública. Situaciones similares se viven en Barcelona, San Sebastián o Mallorca. También en Londres, Berlín, París y Nueva York. Y el mismo fenómeno empieza a denunciarse en ciudades de América Latina, como Quito, en Ecuador, San Miguel de Allende y Guanajuato, en México, o incluso algunas zonas de la ciudad de Buenos Aires como La Boca o Palermo.
El punto es el siguiente: en una ciudad atravesada por la práctica turística, ¿qué identidad prevalece?
Entre la comunidad residente y la comunidad visitante, ¿quién asume el protagonismo? ¿Para quién se planifica y se gestiona el espacio público?
Impulsar al turismo como un motor económico desde el Estado implica, por supuesto, pensar en términos productivos. Las ciudades, sus espacios y sus rasgos característicos se convierten en productos de consumo, se ofrecen y se promocionan. Pero si el turismo es esencialmente experiencia, las identidades locales y las comunidades receptoras no deberían correrse nunca del centro de la planificación. Debemos trabajar en impulsar al turismo desde las lógicas del consumo, pero sin nunca perder de vista la importancia de la preservación de lo propio, porque el mayor atractivo de los centros turísticos siempre estará en la posibilidad de la vivencia local y en el encuentro con su patrimonio natural, cultural e histórico.