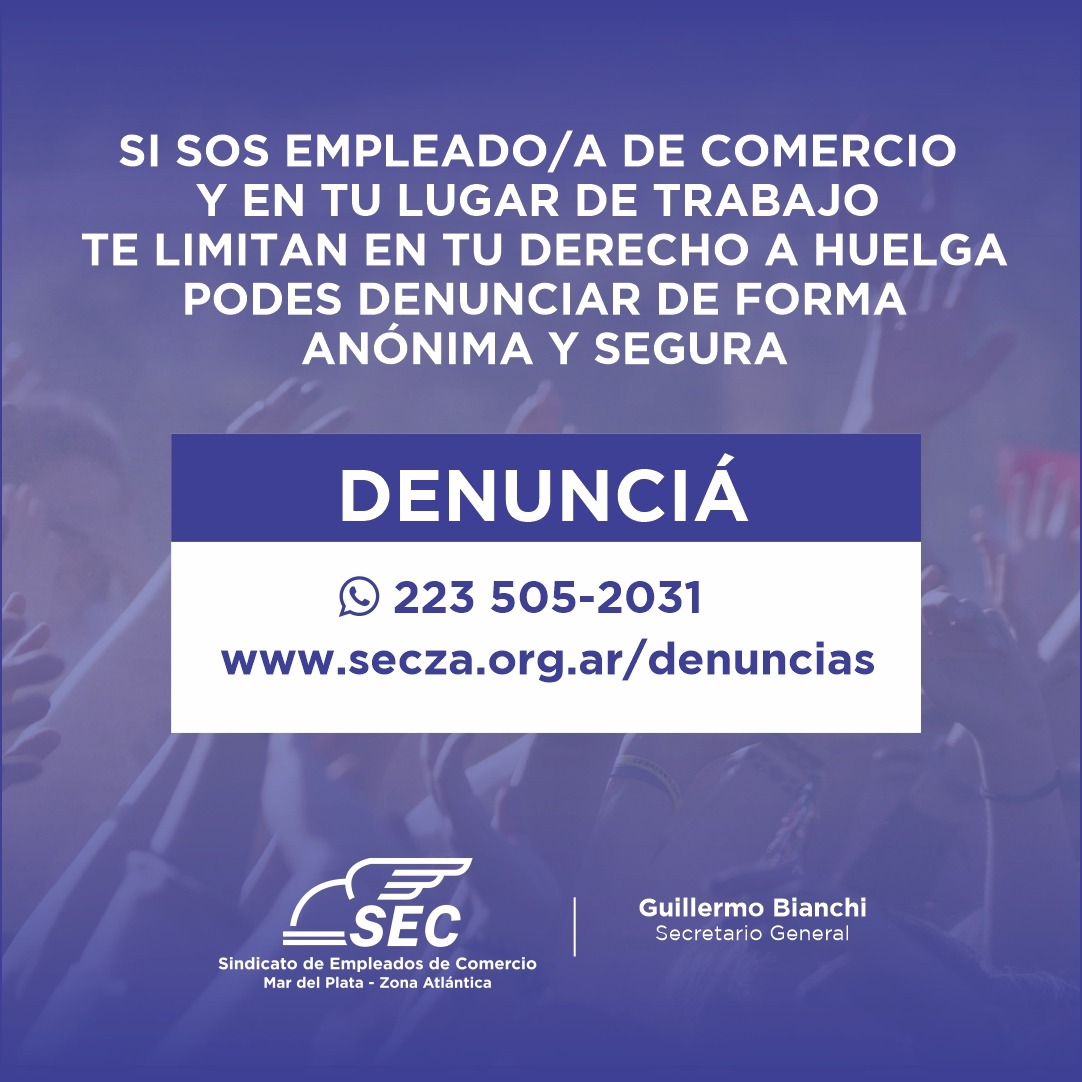A Enrique Fasuolo lo llaman «maestro». De lunes a viernes, las estaciones Lima y Diagonal Norte de la línea C son su escenario. Con su bandoneón toca tango, música clásica y canciones patrias. Fue su esposa, quien murió hace tres años, quien lo impulsó a vivir de lo que amaba
«Gracias Maestro», le dice uno que suelta un billete de diez pesos y se va. «¿No toca una de Piazzolla, maestro?», sugiere otro que se queda. «Que te cuente cuando la semana pasada le tocó una de María Elena Walsh a una nena», propuso un tercero que prefirió dejar pasar cuatro subtes.
Son las tres de la tarde de un miércoles cualquiera y la estación Lima de la línea C empata la acústica de un teatro. El tránsito se hace lento para los despistados o para los que van con auriculares. Alrededor suyo, como si fuese un fogón, la gente se detiene a escucharlo. Es una presentación más del «maestro» Enrique Fasuolo.
Nació el 3 de septiembre de 1940 en Buenos Aires. Las matemáticas establecen que faltan pocos días para que cumpla 79 años. Está con su bandoneón y su caja, su partitura atrapada por un broche de madera que neutraliza la corriente bajo tierra, su gorro gris, sus guantes negros con los dedos liberados, su campera azul y el aspecto de prócer olvidado. Su música lo agiganta: «Siento que la música me rejuvenece. A mi edad hay muchos que están sin hacer nada«.
/s3.amazonaws.com/arc-wordpress-client-uploads/infobae-wp/wp-content/uploads/2019/07/31181228/Enrique-Bandoneon-subte-linea-C-2.jpg)
Cuando termina de tocar, se convierte es un hombre indefenso al que hace pocas semanas le robaron el celular, al que hace cinco años le ocuparon la casa. Enrique es flaco, tiene dentadura postiza, camina lento y encorvado. En el subte, lo conocen todos: lunes, miércoles y jueves, de 14 a 16 horas la estación Lima de la línea C es su escenario; martes y viernes, de 10 a 12, se muda a la estación Diagonal Norte. Cuando sale, se mete en un café antes de volver en colectivo a su hogar en Barracas.
Enrique recauda entre 500 y 600 pesos por día en concepto de gratificación del público. Su ingreso se completa con lo que percibe de su jubilación mínima. Se jubiló en 2004: había sido matricero, operario en una fábrica de tornos para odontólogos y portero del colegio ECEA en el barrio porteño de Villa Real. Allí conoció a Edelmira Funes, la cocinera del instituto. «Delmi» falleció hace tres años. Fue la principal promotora de sus presentaciones públicas.
«Los dos trabajábamos juntos en los años ochenta. Ella en la cocina y yo en el buffet o el vestuario. Me dijo una vez ‘vos tenés que hacer lo que te gusta, lo que estudiaste, vos tenés que vivir de eso’. Ella me dio mucho empuje: la mujer levanta al hombre o lo tira abajo. A mí me levantó. Era una mujer de mucha fe. Me decía ‘si alguno de los dos se va primero, no te aflijas porque Jesús cuando venga nos va a levantar‘. Eso me dio mucha fuerza».
/s3.amazonaws.com/arc-wordpress-client-uploads/infobae-wp/wp-content/uploads/2019/07/31181257/Enrique-Bandoneon-subte-linea-C-6.jpg)
Enrique confesó que cada vez que toca, piensa en ella. Hace cuatro o cinco años -no recuerda con exactitud- despliega su bandoneón en las estaciones de subte. En esos primeros años, lo acompañaba su esposa. Ahora viaja solo. Toca porque tocar le hace bien: «Cuando era más chico tenía mucho miedo de tocar delante de la gente. Cuando tuve la oportunidad, en el gobierno de Alfonsín, me dejaron tocar en la calle Florida y después en el subte. Ese contacto con la gente me desinhibió, me liberó. Ya después puedo tocar en cualquier lado y no siento ese miedo».
La gente lo estimula y lo reconforta: «Hay algunos que me dicen ‘me alegraste el día hoy’. Y eso me hace bien. A veces me dicen ‘hoy tuve un día muy malo, pero con tu música se me fue toda la mufa’».
Prefiere la calidez el subte o la calle a la distinción del escenario. «El hecho de que la gente esté cerca me gusta. Si estás en un teatro, tocás acá y la gente está lejos. Acá la gente se acerca, te comenta cosas«, dijo. Como la vez en la que su música le cambió la vida a un joven desahuciado: «Un día vino un muchacho y se me sentó al lado mío. Estaba muy triste, amargado. Cuando terminé de tocar, su semblante cambió. Me dijo ‘mirá, yo hoy tengo varios problemas y me iba a suicidar, pero con tu música se me fue la idea’. La verdad me shockeó».
/s3.amazonaws.com/arc-wordpress-client-uploads/infobae-wp/wp-content/uploads/2019/07/31181242/Enrique-Bandoneon-subte-linea-C-4.jpg)
Enrique es una eminencia del bandoneón y se sabe artista callejero. Su consistencia lo hace formar parte de lo esperable. Aquellas personas que periódicamente toman el subte en sus días y horarios, saben con qué se van a encontrar: el «maestro», como el gentío, la atmósfera y los molinetes, pertenece al paisaje habitual de la vida subterránea. «Hay algunos que vienen justo cuando me voy y me dicen ‘uy, llegué tarde’. Pero igual me dan algo. Ya me conocen todos acá, si hace un montón que estoy», expresó.
Ángel, su papá, llegó al país proveniente de Italia cuando tenía dos años. Trabajó de «llavero» de Obras Sanitarias. «Mi viejo era uno de los que abría las válvulas», explicó. Su padre estudió bandoneón un año, pero el experto era su tío, el mismo que le regaló una guitarra cuando era niño. «Cuando era chico me gustaba cantar los tangos de Gardel -contó-. Yo rascaba la guitarra, pero se ve que la música ya me gustaba. En el año 50 escuchaba el bandoneón en la radio pero no lo conocía. Una vez mi papá me llevó a casa América y me hizo ver todos los instrumentos. Yo vi uno ahí guardadito en un estante. ‘Ese me gusta’, le dije. ‘Bueno, ese es el bandoneón que vos escuchás en la radio’, me dijo. Ahí fue que casi a fin de año, mi papá me compró mi primer bandoneón».
/s3.amazonaws.com/arc-wordpress-client-uploads/infobae-wp/wp-content/uploads/2019/07/31181214/Enrique-Bandoneon-subte-linea-C-11.jpg)
Enrique pidió estimar el esfuerzo de su padre, a quien recuerda como una persona «humilde y pobre»: «Sacó toda la plata que tenía en el banco para comprármelo, se quedó sin nada. A veces los hijos no valoramos el sacrificio que los padres hacen«.
La primera vez que tocó el bandoneón tenía 16 años. Se convirtió en un erudito del instrumento de origen alemán y adoptado por la idiosincrasia porteña. «A mi papá y a mi mamá le dio mucha satisfacción que yo tocara porque se sentían recompensados», valoró.
Es luthier, afinador de bandoneones, intérprete de obras clásicas, populares y contemporáneas. Es docente: cada quince días le da clases de bandoneón al menos a diez alumnos de diferentes edades y nacionalidades. En 2014 fue distinguido con el diploma «Artífice del Patrimonio de Buenos Aires» otorgado por la Dirección General Patrimonio e Instituto Histórico de la subsecretaría de Patrimonio Cultural.
No tuvo hijos. De sangre, solo le queda una hermana, Lía. Todos los jueves va a visitarla a Lavallol, donde está internada. A él a veces le duelen los huesos o tiene que descansar por descompensaciones de su salud. Hace poco le robaron el celular. Hace unos años le entraron a robar y a instalarse en su casa del barrio de Barracas. Vive en un hogar que tiene dos pisos: cuando su esposa se enfermó dejaron de usar la planta alta porque Edelmira ya no podía subir la escalera. Con la ayuda de vecinos pudieron echar a los ocupantes. Ese fue el detonante para que Carlos y María de los Ángeles aceptaran el ofrecimiento de Enrique de ir a vivir con él. Los conoció hace 25 años en la Iglesia Adventista del Séptimo Día del barrio de La Boca y hoy los describe como su familia.
Enrique administra su propio dinero. Lo que gana con su música de Bach, Händel, Beethoven, María Elena Walsh, Gardel, Piazzolla, Aurora o el himno nacional le sirve para darse un «gustito». Asume la causa de enseñar el oficio para que el bandoneón no muera y dice que tocarlo es una satisfacción: «Al talento no lo tenemos que esconder, sino darlo para que los demás lo disfruten». De lunes a viernes, dos horas por día, en los recovecos subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires, el «maestro» ofrece su talento. La entrada cuesta 21 pesos y el show incluye un viaje en subte.
Fuente: Diario de Cultura