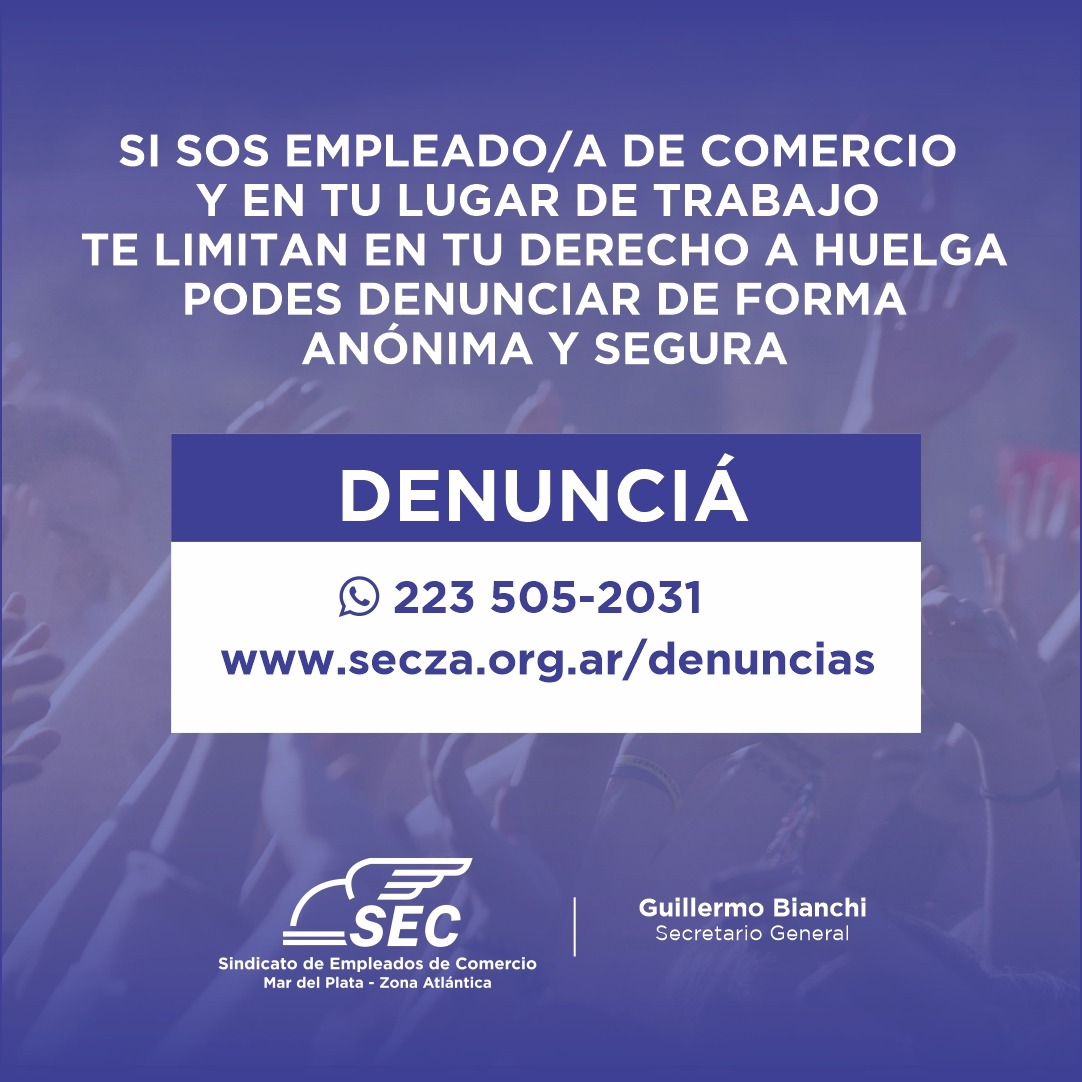«Si pudieras olvidar tu mente / frente a mí sé / que tu corazón / diría que sí». La estrofa de Seminare, de Serú Girán, debería ser tenida en cuenta por los estrategas de campañas electorales . El fenómeno no es nuevo: el voto no responde a una causa exclusiva, sino a una combinación de factores cambiante, compleja y a menudo caprichosa. Considerando lo que ocurre en muchos países democráticos, incluyendo algunos desarrollados y con sistemas políticos hasta hace poco estables y previsibles, podría argumentarse que dio inicio una nueva era en que los comportamientos políticos son causados por emociones fuertes, dominantes y hasta en ocasiones violentas.
«Ya no vivimos en democracia, sino en emocracia», afirma Niall Ferguson en el Boston Globe. Este prolífico historiador inglés que lleva años trabajando en EE.UU., primero en Harvard y hoy en Stanford, agrega: «Hubo un tiempo en que las apelaciones a la emoción sobre los hechos se consideraban un atributo del populismo». Hoy, dice Ferguson, imperan en todo el espectro político.
Las neurociencias demostraron que las decisiones humanas tienen un componente racional, pero también, en simultáneo y muchas veces con más potencia, se hace presente uno emocional, a menudo determinante. Nos pasa como consumidores de bienes y servicios y también como ciudadanos. Ambas dimensiones, además, se combinan: si en la góndola miramos un producto que siempre compramos, pero no nos alcanza la plata, la frustración puede convertirse rápidamente en bronca o ira y personalizarse en el gobernante de turno. Lo mismo ocurre cuando un bache traicionero conmueve la estructura de nuestro vehículo.
Votar es mucho más importante que comprar un yogur o un detergente, pero las técnicas de marketing político son similares en ambos mundos. Más aún, a un número relevante de ciudadanos desencantados de la política no les interesan las propuestas de los candidatos ni creen que participar del proceso electoral pueda hacer una diferencia. Algunos autores (como Pippa Norris, Mariano Torcal y José Ramón Montero) hablan de «desafección» política: una situación mucho más grave que deriva en profundas desconfianzas y hasta en crisis de legitimidad.
Por otra parte, la consolidación democrática y la práctica de concurrir a las urnas habitualmente le quitan importancia o dramatismo al hecho: como votamos de forma regular, eso se convierte en una obligación. Muchos de quienes nos hicimos adultos en la transición a la democracia sentimos una mezcla única de adrenalina y suspenso similar a la de una final del Mundial cada vez que ejercemos la soberanía popular.
Esto no implica una descalificación a los que votan enojados con los políticos o con el sistema: todas las decisiones deben respetarse, todos los votos valen lo mismo a la hora del recuento. La decisión de no sufragar es diferente: en la Argentina, es obligatorio. Cuando un número significativo de conciudadanos deciden no hacerlo, como ocurrió con el «voto bronca» en octubre de 2001, el mensaje implícito debe ser escuchado: fue el antecedente más importante del «que se vayan todos». Aun antes del corralito y del colapso final de la convertibilidad, el comportamiento electoral permitía advertir la gravedad de la crisis. Fracasó luego la política en responder con decisiones efectivas frente al mensaje de las urnas.
La naturaleza del sufragio es tan compleja que muchas veces las campañas evitan los debates sobre políticas públicas para simplificar la cuestión: generar miedo, construir esperanza, buscar personalidades con las cuales el electorado pueda identificarse, poner énfasis en los atributos «humanos» del candidato (y si no le sobran, inventar o subrayar algunos latentes). En los últimos años, la estrategia dominante en la conversación pública en nuestro país, en especial en etapas electorales, consistió en agitar la grieta. Veníamos de una tradición que explicaba la popularidad de este profundo clivaje: el país de unitarios o federales, conservadores o radicales, radicales o peronistas, civiles o militares, kirchneristas o antikirchneristas… Estamos tan acostumbrados a las grietas que tendemos a leer mal el título de uno de los libros más importantes de la literatura nacional: al Facundo se le inventó el subtítulo «Civilización o barbarie», cuando en realidad Sarmiento escribió «Civilización y barbarie». En lógica, significa exactamente lo contrario: la «y» suma; la «o» define una diferencia. Por eso no sorprende que nos sintamos habituados a rechazar al otro. «Voto cualquier cosa menos X», «si gana Y me voy del país», «cómo puede ser que tanta gente vote a Z». Cambian los nombres, pero las variables son las mismas.
La democracia contemporánea está llena de casos similares. El resultado del Brexit se inscribe en esta línea. Los costos de la salida del Reino Unido de la Unión Europea resultan ser altísimos y muchos votantes convencidos hace apenas dos años hoy se dan cuenta de que en su momento eligieron la boleta que iba en contra de sus intereses, como consecuencia de un típico voto emocrático: una mezcla de falta de información, berrinche adolescente y políticos demagogos que capitalizaron la situación generó miedo a lo desconocido, odio hacia lo extranjero y una visión sobredimensionada del poder de la burocracia de Bruselas sobre los asuntos internos del país. Otras veces, el voto emotivo lo propician coyunturas específicas. La inesperada victoria de José Luis Rodríguez Zapatero el 14 de marzo de 2004 ante Mariano Rajoy, entonces candidato del oficialismo, estuvo influida por el terror en Atocha y por las improvisadas mentiras del PP. Una sociedad conmovida e indignada prefirió a una figura casi desconocida e inexperta que su partido había promovido convencido de que perdería.
En la nota citada, Ferguson relata una entrevista reciente realizada por Anderson Cooper en 60 Minutes que, según el experto, define a la perfección a los nuevos emócratas. La joven y famosa congresista norteamericana Alexandria Ocasio-Cortez, verdadera estrella de las redes sociales, fue contrastada con evidencia respecto de sus numerosos errores fácticos. «Creo que hay mucha gente más preocupada por ser precisa, objetiva y semánticamente correcta que por ser moralmente correcta», fue la respuesta de Ocasio-Cortez. ¿Puede la moral estar respaldada en hechos fehacientes? Sería lo ideal, pero en el mundo de los likes y de los emojis, muchos prefieren el atajo de lo popular para trascender, al menos transitoriamente.
Es posible que este año las emociones vuelvan a explicar buena parte del comportamiento electoral. Por un lado, la economía real sufre como consecuencia de la crisis y sería una sorpresa que eso no generara un impacto notorio en las urnas. Por el otro, el número creciente de desilusionados también podría hacerse oír. Asimismo, el temor al retorno de Cristina Fernández parece ser el as en la manga del oficialismo y un miedo real que no se ha acotado a pesar de los intentos de «abuenar» su imagen. El rechazo que reciben Macri y su predecesora no garantiza que surja una alternativa superadora, aunque el escenario se presenta ideal para quien esté dispuesto a ofrecer algo diferente a los castigados votantes. ¿Qué atributos debería tener esa propuesta? ¿Qué líder o grupo de personas está en condiciones de llevarla adelante? Interrogantes que muchos se hacen y hasta ahora nadie ha podido responder. Lo que es seguro es que cualquier iniciativa novedosa, para tener repercusión, debe contemplar la dimensión emocional.
Fuente: www.lanacion.com.ar